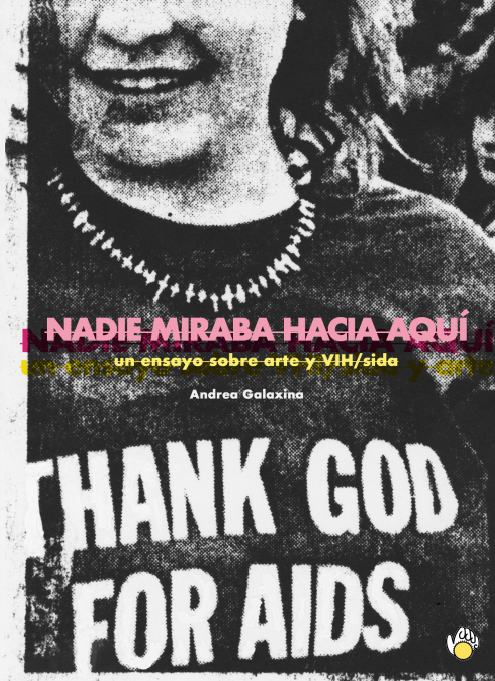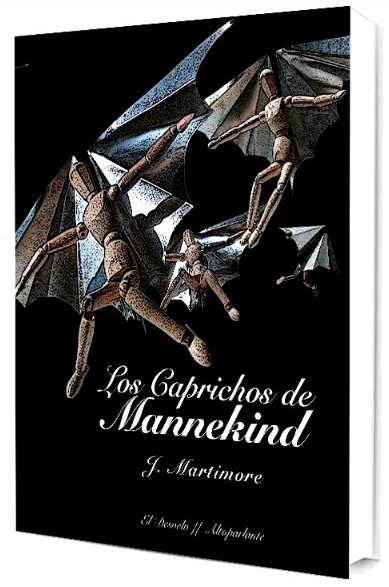Sobre La tecnología del orgasmo, de Rachel P. Maines
Mientras indagaba sobre la tecnificación de la costura, Rachel P. Maines descubrió un campo sin explorar (a ella no le molesta que la gente sonría al decir ‘orgasmo’ o ‘vibradores’) y, en 1999, publicó este libro que contiene, además de un estudio riguroso del tema, la historia de una investigación muchas veces incomprendida. La traducción al castellano y su edición se deben a Jesús Ortiz y la Editorial Milrazones, que ahora expone una muestra de su labor en la Biblioteca Municipal de Santander.
En el origen está, como suele ocurrir, la historia de un ocultamiento muchas veces revelado, una maleta demasiado llena que insiste en abrirse porque ha sido cerrada por sus dueños sentándose encima en una postura envarada buscando no despertar sospechas pese a las convulsiones del contenido.
Todo parece indicar que, desde tiempos inmemorables, hay un orgasmo maldito, innombrado o negado (el clitoridiano) y otro aceptado y promovido, pero inexistente (el vaginal). El segundo fue conveniente desde la primitiva organización de lo correcto: además de gozar del privilegio de lo productivo, satisfacía al patriarca y su cuadrilla. La falacia para tapar al primero con una idea preconcebida seguro que se elaboró por la prisa perezosa del macho y su demanda de exclusividad y satisfacción sin contrapartidas. Ya saben: el poder tiende a ocuparse sólo de lo que puede hacer suyo de inmediato. No sabe lo que se pierde, claro; y, cuando lo sabe, culpa a las víctimas.
La historia del placer es sobre todo la historia de la privación del mismo y también la de los paliativos de las molestias que produce al poder su negación. Cuando las mujeres buscaban el placer donde oficialmente no lo había, además de culpabilizarlas con toda la retórica, los muchos factores del orden, el pensamiento y la neurosis patriarcal (esos miedos a perder el control del mundo) determinaron según las épocas si las actividades lúbricas se toleraban como margen (en el harén, el convento o el lavadero) o se prohibían y se trasladaban sus demandas al terreno de las enfermedades espasmódicas del cuerpo y del alma.
El orgasmo real quería ocupar su espacio. Lo que se reprime se desborda. La medicina y la tecnología tuvieron que encarar el asunto para consolación de quienes podían permitírselas. Para las que no, estaban los manicomios. La primera creó enfermedades a medida del deseo insatisfecho y la segunda se puso al servicio de los profesionales que se ocupaban de solucionar el engorro provocando clímax en sesiones cuidadosamente planificadas y justificadas.

La técnica venía acompañando al problema de la falta de orgasmos desde la antigüedad. La paradoja de anular la necesidad del placer sexual (esa cosa improductiva, genitalmente dislocada, de sonoridad delatora y llena de efluvios culpables) como una realidad autónoma y luego aliviar los problemas que produce la insatisfacción obliga a considerar esos efectos como una patología alejada de las actividades sexuales homologadas y buscar medios y mecanismos para provocar las crisis (palabra que lo mismo vale para un alarido incontenible que para un robo manifiesto) necesarias para liberar la energía de las obstrucciones de la familia propietaria-reproductiva y evitar el desafuero. Casi como se provoca la eclosión de un grano molesto. Un grano en el culo llamado sobre todo histeria, pero también clorosis, anemia, varias formas de locura que había que vigilar, castigar y curar, tres palabras que el incómodo Foucault asoció sin miramientos.
Los médicos y terapeutas se enfrentaban, pues, a una labor tediosa, reiterativa y vergonzosa originada por un montón de prejuicios envueltos en aparentemente sesudos diagnósticos. Sólo se librarían de la facilitación de orgasmos cuando llegó el lujo electrodoméstico y la sociedad pudo enviarla a la intimidad con los recursos del consumo (que hace, como expresó gráficamente Richard Hamilton en 1956, “que los hogares de hoy sean tan diferentes, tan atractivos “), pero entretanto se desarrolló una tecnología variopinta al servicio de la estabilidad familiar y la moral.
Los pequeños o grandes achaques de mujeres que acababan por inquietar los biorritmos de los maridos acomodados en los ciclos sociales (negocios, casino, café, burdel, paseos con la familia, ceremonias de socialización de la apariencia y el prestigio) hicieron necesarios los servicios de profesionales de confianza que, obligados a masturbar (palabra nunca usada) tediosamente a las damas (un amplio abanico de casadas, doncellas, monjas…) en sus gabinetes, acudieron enseguida en busca de soluciones industriales que, sin dañar el mito de la penetración como fuente indiscutible del placer y sin poder ser considerados encuentros sexuales, provocaran los paroxismos prescritos para alivio de las pacientes con una mecánica que recuerda los coitos de muñeco de cuerda con que Fellini representó los triunfos de coleccionista de Casanova.
La reacción de la masculinidad prepotente al abismo de los otros sexos (las fronteras nunca están claras) suele ser reducirlo a un vacío cultivado por el utilitarismo o, si se tamiza mediante la autoridad científica en pleno éxtasis paradigmático, suele ser una actitud despectiva u ofendida.
Pero también está ese asunto de las clases sociales, por supuesto. Dice Maines: “Casi todas mis fuentes se refieren a miembros de la clase media alta, de mujeres blancas de EE. UU. y Europa, y sería impertinente generalizar a otras culturas, clases o razas.”

En efecto, para las señoras de postín había masajeadores y artilugios e instalaciones más o menos complejas, salas de duchas a presión, conjuntos de vibradores, sillas especiales, pero las mujeres de las clases bajas no tenían esos arreglos y muchas veces recibían la consideración de endemoniadas o locas y eran pasto de las instituciones más terribles.
No podemos evitar una imagen de los burgueses en las ‘casa de tolerancia’, en salones caros, atendidos por los estereotipos de la Belle Époque, rodeados de cuadros de Renoir mientras sus esposas se aliviaban en casa de la torpeza y dejadez de sus maridos. Al mismo tiempo, los asilos se hacían cargo de los excesos histéricos (ahí están las fotos de La Salpreterie), que no tenían nada que ver con las clínicas de reposo ni aún en los casos en que éstas rendían culto al cardiazol.
Maines repasa la historia del problema y la evolución de las soluciones tecnológicas. Es un viaje maravilloso a un aspecto de la tecnología del que se suele hablar poco. Luego ha seguido investigando los usos hedonistas de las máquinas. En su momento, tuvo que aguantar la incomprensión y estupefacción de bastantes círculos académicos por una investigación que nadie parecía esperar ni desear, de modo que los prejuicios que habían provocado la producción de orgasmos sin nombrarlos volvieron a llover sobre el estudio del desarrollo de la técnica para facilitar un trabajo que nadie quería. Pero se salió con la suya y, puesto que el tema es inseparable de la metodología, la lectura del libro es un auténtico gozo.