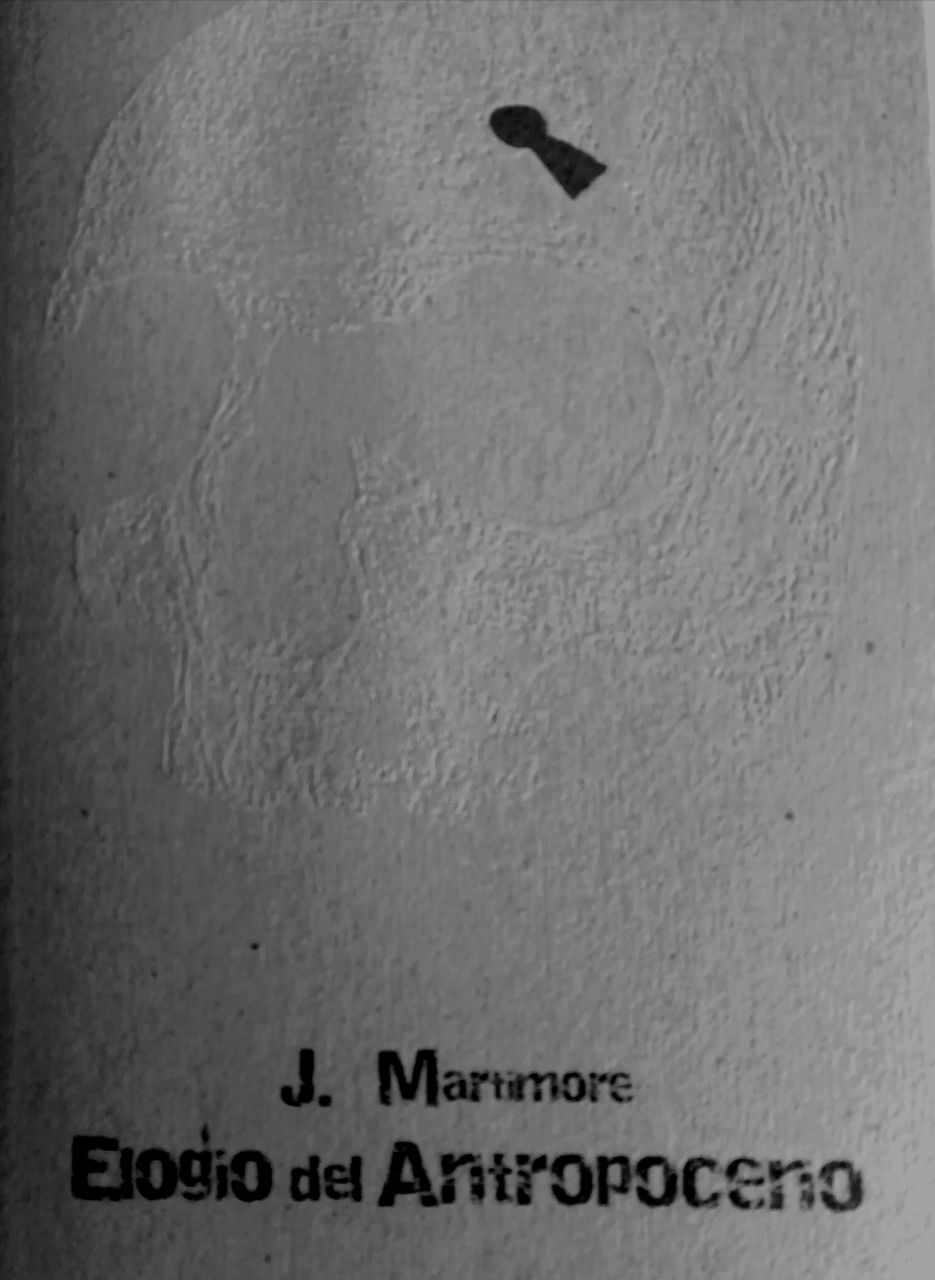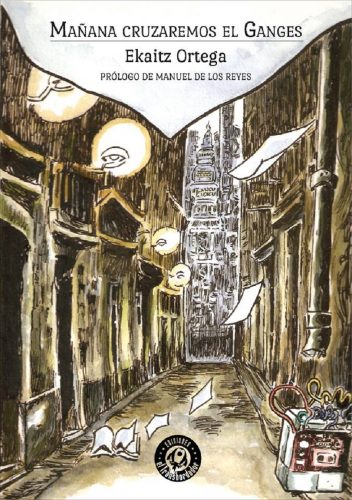Se ha celebrado en Santander uno de esos cientos de congresos de moda sobre inteligencia artificial y la prensa mejor financiada, que se apunta a todos los bombardeos de propaganda y a la propaganda de todos los bombardeos, ha estallado en delirios elogiosos. Proclaman que nuestra localidad ha sido epicentro de la revelación y lo confirman con posados a toda página de políticos, tecnogurús, accionistas y comparsas, todos encantados de comulgar y recitar frases providenciales.
Mientras gobiernos formados por seres humanos se dedican a exterminar a miles de miembros de su especie, proliferan en los medios las declaraciones de bustos etiquetados como expertos declarando imposible que la llamada inteligencia artificial iguale a la mente humana. Que presuntos científicos crean en la absoluta improbabilidad de algo me da casi más miedo que la alianza entre Skynet, Omni Consumer Products, la Weyland-Yutani (‘Construyendo mundos mejores’), la Corporación Triple Toldo, Chiquita Brands, la maraña extractiva y los devotos de Theodor Herzl. Pero los titulares prefieren la doctrina del falso problema y la tiranía de la impronta moral del origen. La prueba de Turing habita en cada contradicción como un escollo insalvable: si la cosa y su imitación son indiscernibles, poco importa con cuál tratemos. Desde el primer fotograma, estaba claro que al menos un terminator, obra maestra del pop-art, tenía que ser buena persona pese a su programa y que el temor a la singularidad neomilenaria en que las máquinas tomarán el mando no es más que un señuelo.
En todas sus instancias y por mucho que se distancie de su origen, la inteligencia artificial no es más ni menos que la prolongación de la humana mediante instrumentos que aprenden de lo que ya existe y no sé si se puede distinguir donde empieza una y acaba la otra. Ocurre lo mismo con la política y la guerra. Al fin y al cabo, siendo optimistas, los humanos seguiremos reconociéndonos como primates cuando nos hayamos convertido en cyborgs o lo siguiente. Pero, por supuesto, el algoritmo de aprendizaje puede producir resultados estúpidos, criminales o todo lo contrario, aunque esto, dadas las premisas y las narraciones que las interpretan, parece mucho más difícil.
Por otra parte, creo que la retórica en torno a la idea nebulosa que el lenguaje ya deifica como “el algoritmo” (otro tema laberíntico: el doblepensar de las antonomasias…) es muy útil para camuflar, en un mundo lleno de hermeneutas autorreferentes (los nudistas de un poco más abajo, por ejemplo) la tradicional habilidad con que el liberalismo perfecciona su despiadado pragmatismo fomentando el fascismo (muchas de sus ascensiones salieron de elecciones limpias, debates parlamentarios y posibilismos moderados). Quizá el dios algoritmo ya comprendía antes de salir a escena la debilidad de toda la parafernalia lírica, mágica, autodisidente, atomizada y voluntarista con que las escasas izquierdas se presentan en pelotas en los medios y amenazan con rasgarse las vestiduras.
De todos modos, los creyentes mantendrán la fe en que una inteligencia separada de su origen humano caminará hacia una perfección paradójica similar a la del Multivac de Isaac Asimov, que desde 1956 repite la misma respuesta (“Los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora”) a la pregunta sobre una hipotética reversión de la entropía y lo hará durante millones de años, y resolverá el enigma cuando no haya nadie a quien decírselo, excepto a sí mismo, y, ante el caos, tendrá que ordenar: “¡Hágase la luz!”…
Otros preferimos pensar que el problema reside en la pregunta y que tanta luz deslumbrante facilita los bombardeos.