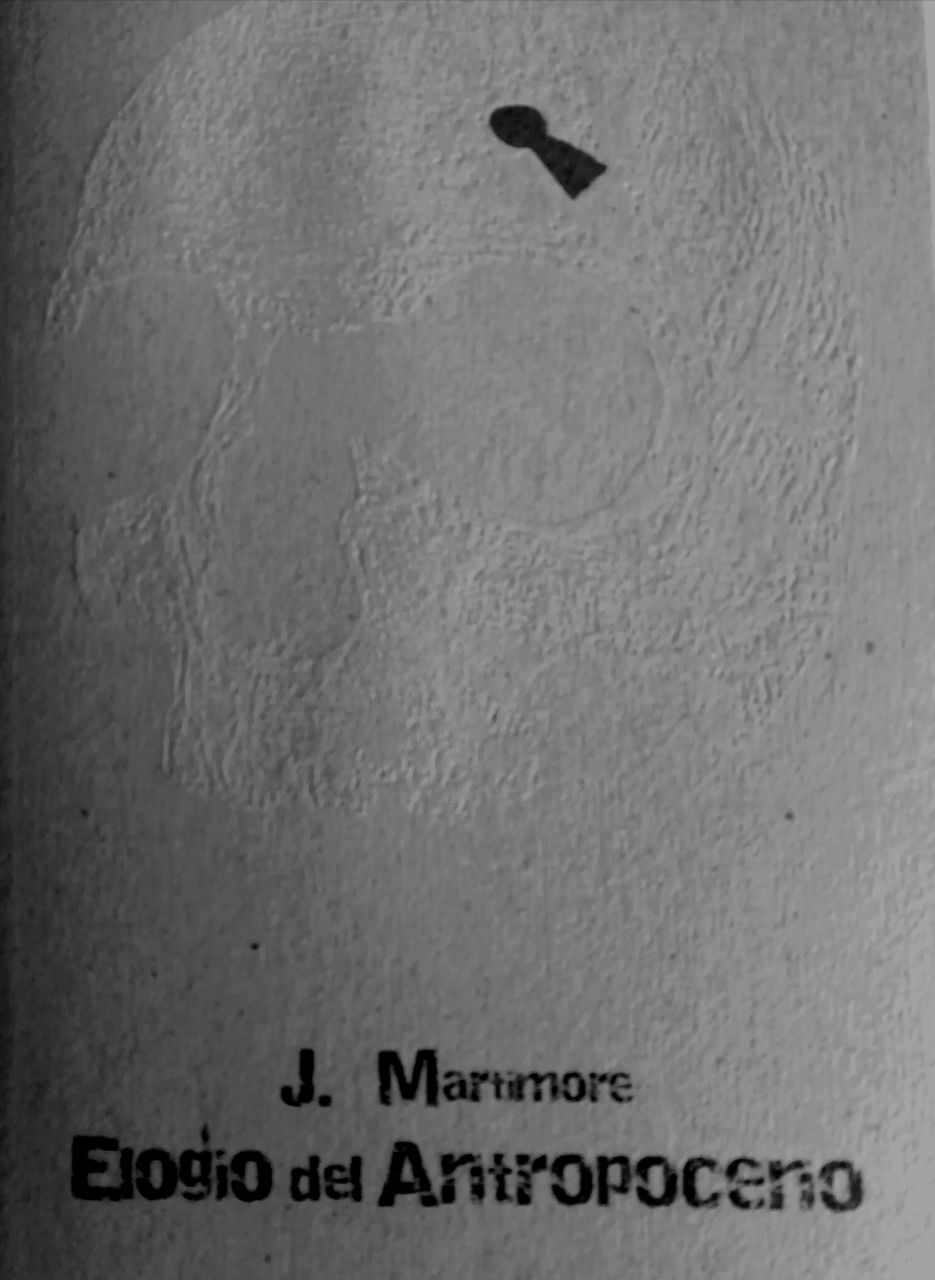Hace años, fui invitado a una fiesta en un apartamento situado en un edificio muy alto de una localidad costera de Cantabria que multiplica su población en verano. Creo que entonces sólo la duplicaba -ahora la triplica-, pero la gran mayoría de los pisos del bloque ya eran, como el de los anfitriones, segundas viviendas.
Ocurrió en pleno invierno. No recuerdo qué confluencia de situaciones condujo a esa anomalía. La familia propietaria percibía la rareza del hecho incluso más que los extraños: se sentían ajenos al lugar que sólo reconocían durante un mes de cada verano. Fuera de temporada, estaba lleno de sonidos vacíos; era un arquetipo de los lugares fantasmáticos. Hasta el ascensor hizo su trabajo con pereza y parecía colgado de un penitente tintineo de cadenas.
El piso estaba en una de las plantas más altas. Se veían la playa desierta, del color pardo de la arena mojada, el mar plomizo, trazos y rumores de espuma fría y la calderilla del cielo pobre de estrellas. Anocheció enseguida. Abajo, en la calle, se encendió el alumbrado público como para resaltar que todos los negocios estaban cerrados. Tampoco había muchos: una hamburguesería, un kiosco de zumos y helados, una tienda de ropa de baño y otra de minielectrodomésticos con la persiana forzada por un abrelatas gigante. Pasaban muy pocos vehículos. En los edificios contiguos, idénticos, había muy pocas ventanas iluminadas.
Se distinguía también parte del pequeño casco antiguo, casi segregado del paisaje por la preferencia playera, reducido a líneas y signos confusos, formas y destellos que expresaban a la vez la lejanía y la dependencia impuestas desde nuestra atalaya turística sobre los primeros asentamientos humanos. No era una interpretación espontánea de un símbolo, por supuesto: sabíamos que las casas antiguas se iban arruinando y que se mantenían los tejados y fachadas a fuerza de remiendos, claudicando ante la evidencia de que el peso de la historia acabaría llevándolos a las manos de franquicias temáticas para mantener las riadas de los veraneantes. Algunas pinceladas folclóricas contentarían las conciencias de los inspectores de tipismo.
Me venían a la mente distopías inversas sobre masas desbordando el planeta y me di cuenta de que aquella visión -unida a los contenidos mal orquestados de la fiesta- me estaba produciendo un efecto de psicotrópico, un mal viaje lleno de recuerdos de agobios estivales. Era una sensación entre ridícula y deprimente: la amenaza de la superpoblación temporal deliberada, promovida, que quería ser el motor de una economía de amos caprichosos y esclavos cómplices o resignados y que eliminaba las alternativas a su cielo sembrado de diamantes. Hoy, según las estadísticas, está a punto de conseguirlo. Como el clima del planeta, es probable que haya pasado el punto de no retorno y cada temporada supere a la anterior hasta la ruptura definitiva de los ciclos. Luego será el desierto sin tártaros.
La ley sagrada establece que el número de residentes temporales debe aumentar si los ingresos disminuyen. Las opciones que pretenden reducir el número aumentando el lujo y subiendo los precios requieren nuevas exclusiones, urbanizaciones fortificadas y mayores espacios, instalaciones y recursos. Tanto el ocio elitista como el de masas, cada uno a su manera, exigen intervenciones y ocupaciones extremas. Con voracidad fractal (cada purgatorio temático o residencial reproduce el anterior), las poblaciones flotantes y sus servidores van saltando de escalas territoriales, determinando los modelos productivos y laborales, la ética y la estética.
La minoría sedentaria elige una y otra vez gobiernos que trabajan para extraer riqueza de una mayoría aplastante y fugaz de turistas y de una minoría de plutócratas encastillados. Los primeros consumen ocio barato mientras los segundos celebran conciliábulos en los que los sonajeros y fetiches de la mercancía nunca descansan: compran, venden, coleccionan, revenden, diseñan, especulan, proclaman triunfos y escenifican la religión del mercado-espectáculo, esa exhibición totalitaria que siempre es rentable por burda que sea la presentación (los medios, los medios, el horror, el horror…); dinero llama a poder y viceversa… Sus playas, circuitos y segundas viviendas están al cuidado de excelentes guardeses en las comunidades con vocación de segundas autonomías.
La fiesta extemporánea fue un fracaso. Desde el principio, después de algunas bromas sin gracia sobre los reglamentos vecinales expuestos en el portal que habían tratado de mantener durante el verano un atisbo de civismo, la velada transcurrió envuelta en sarcasmo y aburrimiento.