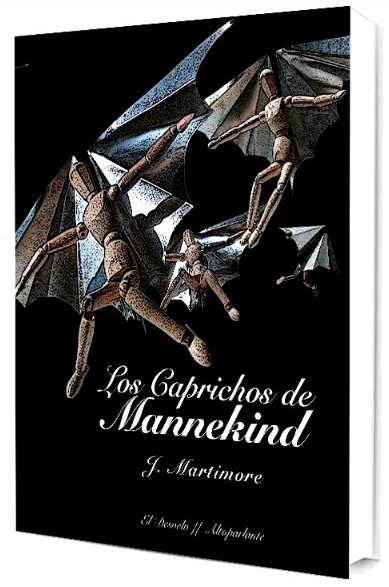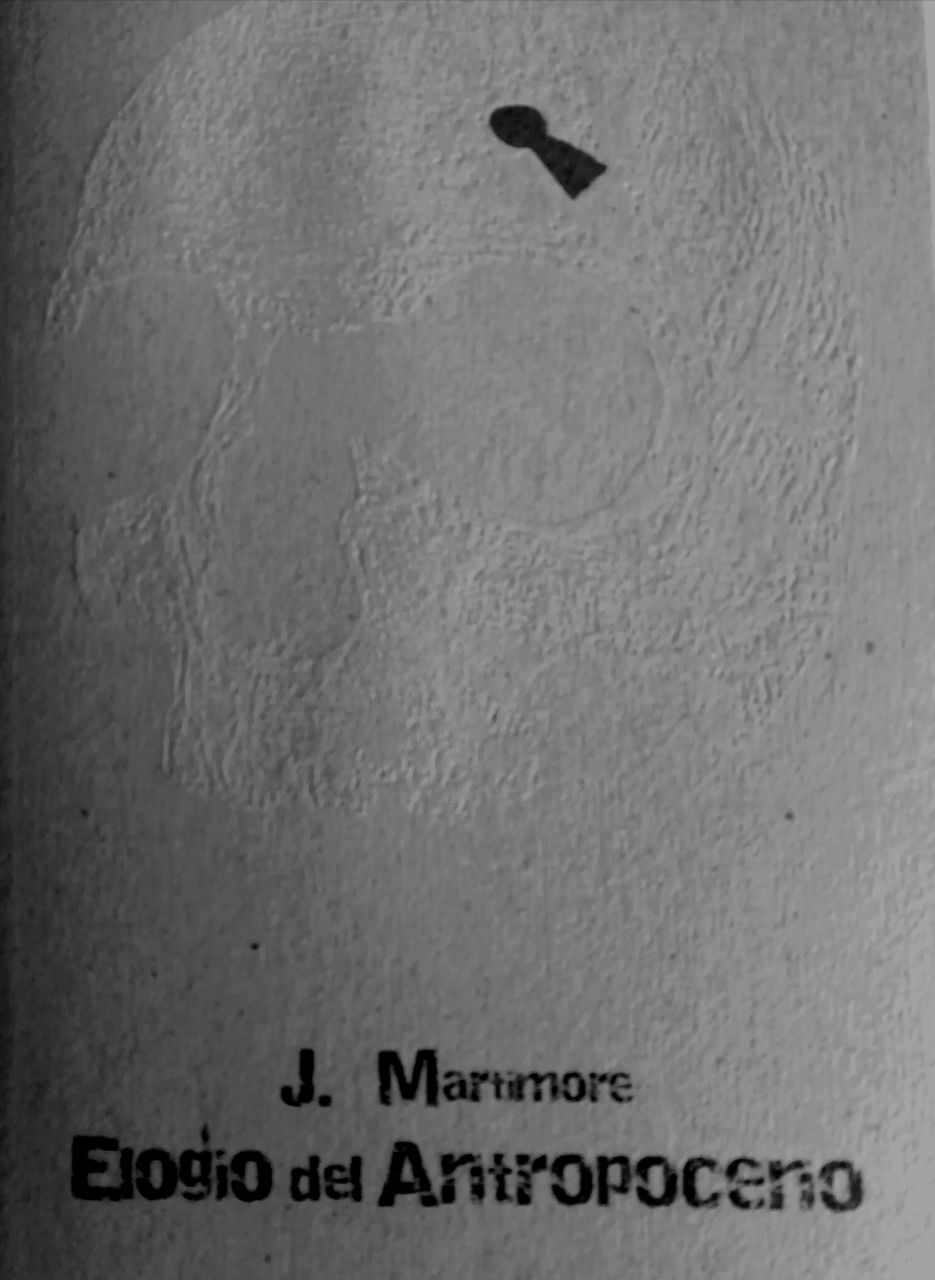“La navaja de Occam (fragmento)” – ©Jesús Ortiz
Creo que estoy de acuerdo con Umberto Eco en que el viaje en el tiempo es ontológicamente imposible. Hay que ser otro para abandonar la línea propia, la protección (o la tiranía) de Cronos, sin romper el hilo de la conciencia, por flexible que este sea. Ígor Nóvikov dice casi lo mismo de otra manera, aunque lo suyo recuerda más a una partida de billar en un garito. (Eco también dice que traducir es decir casi lo mismo. Más allá, hay paréntesis.) El tiempo es tan simple y complicado que parece un escenario en el que cada uno (cree que) construye su propio laberinto. Es otra manera de decirlo que no cambia nada. Cada definición es un malentendido. Es mejor tomarlo como un juego de juegos. Cada malentendido es una restricción que estimula el gusto por la ciencia ficción injustificable, jocosa, paródica, la más seria, esa que puede recordar por nosotros lo que queramos al por mayor y permite perpetrar momentos y discursos como este íncipit que voy a abandonar enseguida a su suerte, incluso dejándolo sin fronteras, para hacer materia de esas cajas opacas de la fotografía. (¿He dicho opacas? (Un paréntesis es una grieta en el tiempo. Suena la máquina de ‘Doctor Who’.) El mundo cambia muy deprisa. El caso es que, de repente, me parecen más bien translúcidas. Volvamos al presente sin olvidar la actividad inesperada en su interior:) La misma opacidad que las hacía evidentes y vulgares deviene, al ser nombrada, una leve pero suficiente insinuación de transparencia enigmática. (Recuerdan un poco a aquel taimado Prisionero Cero al que solo se podía descubrir mirando de reojo.) Esas cajas cerradas, numeradas y etiquetadas (como si fuéramos a comprobar los datos y aceptar la utopía de la Ley de Protección) están abiertas a todo. Están, sin duda, abiertas a toda la ciudad. El embrollo de cables que generan multiplica las probabilidades. La maraña inalámbrica es aún mayor: es más difícil perfilar la percepción oblicua adecuada. No es necesario ni oportuno hablar de telarañas: las arañas son tejedoras cartesianas; no merecen nuestro miedo. Ni de micelios, que pertenecen al reino de lo fascinante y enteógeno, pero que en esta ciudad solo invocan gnomos de jardín en el extrarradio. La correcta simetría de los miradores con los registros grises lo disfraza todo de inofensivo. Pero el sopor inquieto, pero los sueños, pero los peros… Todo es accesible para todas las personas, pero ¿alguien tiene un plano de los circuitos solapados, interconectados o no? ¿Alguien fue actualizándolo desde el primer trazado, quizá en los tiempos en que la propiedad era vertical y todo estaba muy claro? ¿Mantienen todos los recorridos, activos o no, las funciones y estructuras con que fueron creados o los cruces y encuentros han producido un sinfín de estados latentes, probables singularidades que en un momento dado se toparán con la interrupción adecuada? ¿Oiremos un gran ¡clic! cuando eso ocurra? ¿Será, por el contrario, un hecho silencioso y sin la parafernalia mesiánica de la tecnoficción acomodada? ¿Ha ocurrido ya y no ha pasado nada? ¿Ha sido parasitado por una inteligencia autónoma autogenerada o alienígena a la que importamos un bledo tanto como a los dioses los debates escolásticos sobre su silencio? ¿O tenemos que resignarnos a entender que esa potencia latente de memoria y transmisión (hay 20000 sensores y se van a poner más, pero la gran mayoría solo funcionan como escapularios) proclamada en la última década no es más que la barraca ritual (creadores de contenidos: así se autodenominan los sacerdotes) de las rentas de la especulación que nos ofrece un viaje a su futuro si hipotecamos el nuestro?
.